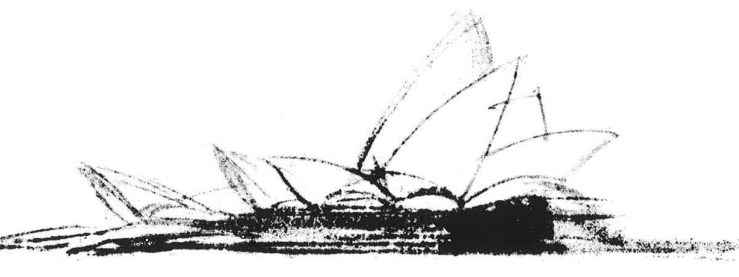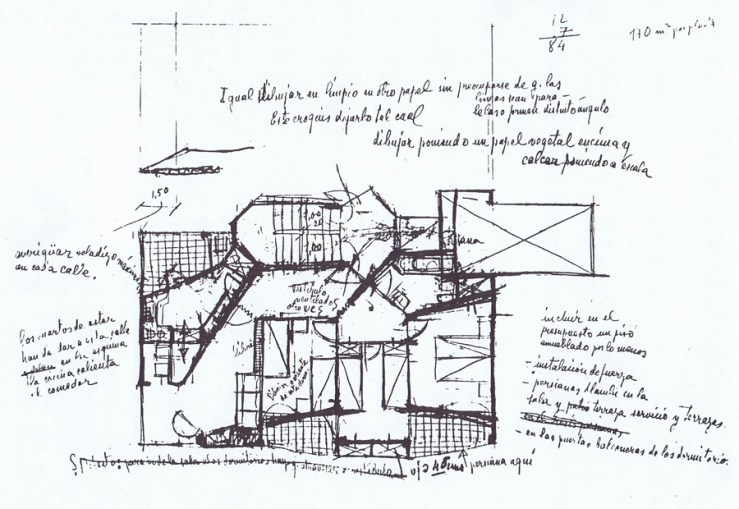Soldados, desde lo alto de esas Pirámides, cuarenta siglos os contemplan.
NAPOLEÓN Bonaparte
En la ciudad, el monumento tiene desde antiguo la función de recordar valores, personas o acciones lo suficientemente significativas como para merecer conformar una memoria permanente y tangible. Estos signos de la voluntad colectiva son expresados arquitectónicamente ocupando o generando lugares de especial representatividad; pero este elemento tan extendido en la cultura clásica no siempre ha tenido el valor patrimonial que hoy le adjudicamos. La conciencia de la diferencia, aparecida por primera vez en el Renacimiento al plantearse los arquitectos cómo afrontar la convivencia del nuevo (viejo) orden arquitectónico con los elementos del pasado al margen del canon —en la práctica, todo el medievo— es el elemento clave cuya presencia plantea una ruptura en el continuum evolutivo de la ciudad.
No obstante, la idea renacentista de monumento no ha adquirido aún la forma moderna que hoy nos resulta familiar; a muchos podrá sorprender que en la misma época en que Alberti, Bramante, Rafael, Serlio y muchos otros se dedican con obstinada atención a desentrañar la arquitectura de la antigüedad, sus mentores permiten o promueven con alegría la destrucción de sus restos visibles. Esto ocurre porque lo viejo no tiene todavía un valor per se (una actitud que incluso en nuestro tiempo dista mucho de estar tan extendida como podría llegar a pensarse), ya que este es un paso que no se dará hasta la conformación de un acercamiento científico-romántico a la cuestión, ya en el s. XVIII, cuando los restos monumentales comienzan a adquirir valor como testimonio irrepetible del pasado, cuyo aprendizaje requiere necesariamente del estudio de su producción más valiosa, esto es, de sus monumentos.
El apogeo de los monumentos como elementos clave del patrimonio de una cultura se dará en el s. XIX, cuando dos grandes teóricos, Viollet-le-Duc y Ruskin, presentarán sus ideas sobre la forma adecuada de conservarlos, tan similares como opuestas. Para el francés, el monumento es un objeto perfecto, el reflejo de los ideales de una determinada época, y por tanto es responsabilidad del restaurador devolverlo a su estado original o, si nunca estuvo realmente acabado, llevarlo a su completa perfección. No tardó el mismo Viollet-le Duc en asumir la paradoja de esta visión, ya que es imposible ponerse realmente en la piel del proyectista original, además de que el restaurador se convertiría en el anti-arquitecto desde el momento en que no debe poner nada suyo en la obra que restaura. En el extremo opuesto se encuentra Ruskin, que defiende precisamente la no intervención como actitud obligada desde la perspectiva moral de evitar la falsificación; oponiendo precisamente a una falsificación otra, cual es la de mantener un monumento en un estado que ni es aquél para el que fue proyectado ni otro nuevo que sea útil a la ciudad, sino sólo una fantasmagoría de un tiempo pasado.
La idea de monumento como elemento clave del patrimonio de una ciudad continúa esta tradición entroncando con los textos de Sitte o Rossi, pero hace tiempo que comparte su lugar con conceptos más amplios como los de ambiente o tipología; aunque los monumentos demuestran su gran valor al seguir funcionando, inasequibles al desaliento, como elementos primarios dentro de la dinámica urbana. Su carácter de permanencia los convierte en puntos fijos de referencia para la ciudad presente y pasada, ejerciendo por tanto de puente entre ellas.